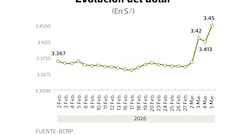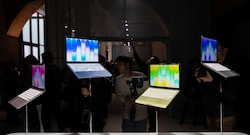A fines de los noventa, “privatizar” se convirtió en una mala palabra. Desde entonces, en el imaginario colectivo se le asocia con la corrupción del Gobierno de Fujimori y con tratos hechos bajo la mesa por Montesinos y sus secuaces. Poco importa que no haya evidencia de que el valor de los activos vendidos haya sido menor que el precio pagado por los compradores, o que la privatización haya cumplido con sus dos objetivos principales: reducir el impacto de las millonarias pérdidas de las empresas públicas sobre las finanzas públicas y reducir las distorsiones que introducían estas a los mercados. En mi opinión, el Perú no poseería las fortalezas fiscales que hoy sostienen la economía de no haber privatizado todo lo que privatizó.