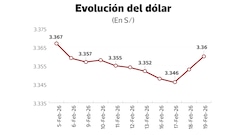Edición impresa
Durante una docena de años a partir de 1980, una presencia maligna e invisible acechó al Perú, adquiriendo una amenaza cada vez mayor. Abimael Guzmán, un filósofo marxista que creó un sombrío ejército terrorista llamado Sendero Luminoso, ordenó masacres, asesinatos, coches bomba y la destrucción de comisarías. Sin embargo, nunca apareció en público. Su captura en 1992, a través de un trabajo detectivesco a la antigua, significó que pase el resto de su vida en una prisión de máxima seguridad. Cuando murió, el 11 de setiembre, a los 86 años, muchos peruanos tenían poco recuerdo de él. Su muerte deja varias preguntas sin respuesta.
Sendero no se parecía a ningún otro movimiento guerrillero en América Latina. Guzmán se inspiró en la China maoísta, que visitó dos veces durante la Revolución Cultural, en lugar de Cuba. Fundó Sendero como una escisión de una escisión del Partido Comunista Peruano en Ayacucho, la capital de una región empobrecida de los Andes donde enseñó en la universidad. Reclutó a sus estudiantes, la mayoría mujeres; muchos se convirtieron en maestros que, una vez calificados, se trasladaron a escuelas en pueblos y aldeas. Justo cuando el Perú volvía a la democracia, lanzó su maoísta “guerra popular prolongada rodeando las ciudades desde el campo”. Para evitar la dependencia de forasteros, las armas de Sendero eran machetes, piedras y dinamita, hasta que robaron armas a las fuerzas de seguridad.
Guzmán también fue único. Su disonancia moral lo convirtió en uno de los últimos monstruos del siglo XX. Vivió en una burbuja ideológica absolutista, inmune a la realidad, incluyendo la crueldad y sufrimiento que ordenó. Sendero mató a unas 38,000 personas, según una investigación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Sin embargo, Guzmán también fue indirectamente responsable de más de 30,000 asesinatos cometidos por las fuerzas armadas y las milicias de autodefensa. La mayoría de las víctimas eran aldeanos de habla quechua de los Andes, aquellos en cuyo nombre supuestamente se libraba su guerra.
Erigió un absurdo culto en torno a su persona: se autodenominó presidente Gonzalo, la “cuarta espada del marxismo”. La ideología de Sendero se convirtió en “marxismo-leninismo-maoísmo-pensamiento Gonzalo”. Cuando las operaciones salían mal, los responsables eran objeto de largas y humillantes sesiones de autocrítica en las reuniones del partido. Les dijo a sus seguidores que sus muertes fueron gloriosas, jugando con el milenarismo andino.
“Su disonancia moral lo convirtió en uno de los últimos monstruos del siglo XX. Vivió en una burbuja ideológica absolutista, incluyendo la crueldad y sufrimiento que ordenó”.
Sus técnicas presagiaron las del terrorismo yihadista. Pero Guzmán no corrió ningún riesgo físico. No era el Che Guevara. Durante toda la guerra vivió en casas seguras en los barrios más elegantes de Lima. Cuando irrumpió la policía, no ofreció resistencia. Inmediatamente pidió a sus seguidores que se rindieran, convirtiendo a Sendero en un movimiento político no violento (llamado Movadef) cuyo propósito era hacer campaña por su liberación.
Este narcisismo sicótico iba de la mano de extraordinarios poderes de persuasión. Los siquiatras podrían señalar una infancia complicada para explicar qué convirtió a un teórico en un asesino en masa indirecto. Guzmán era hijo ilegítimo de un administrador de fincas y una madre pobre que luego lo abandonó. Gracias a su madrastra obtuvo una educación universitaria y un lugar incierto en el orden social.
Al explicar el sangriento atractivo de Sendero, los sociólogos señalaron las debilidades del Perú. Muchos en los Andes odiaban a los funcionarios y policías abusivos, e inicialmente dieron la bienvenida a los maoístas hasta que sus demandas totalitarias de restringir los cultivos y reclutar niños provocaron una rebelión. Un Estado frágil, socavado por la crisis de la deuda de la década de 1980 y la hiperinflación, se tambaleó en su respuesta. Las maltratadas fuerzas armadas tardaron demasiado en darse cuenta de que los campesinos eran aliados, no enemigos. Algunos peruanos de clase alta, atormentados por la culpa por las desigualdades de su país, simpatizaron con Sendero.
“Hay una poderosa capacidad en la sociedad peruana para el odio y la destrucción”, dijo Alberto Flores Galindo, un historiador, en Lima en 1989. Tres décadas después, esta capacidad se ha revelado en una elección amargamente polarizada y la victoria, por un estrecho margen, de Pedro Castillo, un personaje de extrema izquierda, un resultado que Sendero hizo impensable durante mucho tiempo. El nuevo presidente es un maestro rural, como muchos de los reclutas de Guzmán, y tiene varios aliados con vínculos con Sendero o Movadef. Guzmán llevó al extremo la creencia de muchos comunistas de que el fin justifica los medios. El hecho de que semejante fanatismo aún resuene en el Perú debería provocar la autocrítica de quienes están en el poder y se equivocan sobre la historia del terror.
© The Economist Newspaper Ltd,
London, 2021
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/L27QAR6UY5F7PJ5H65EF6QQXCQ.jpg)