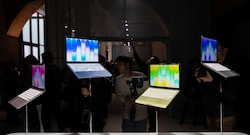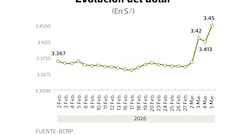Por Adam Minter
Como la pandemia de COVID-19 mantiene cerrados restaurantes en todo el mundo, es fácil olvidar que, para miles de millones de personas, “salir a comer” significa exactamente eso: bocadillos, comidas y bebidas preparadas por vendedores ambulantes en puestos y carritos callejeros.
En los países en desarrollo, la comida callejera constituye una fuente importante de ingesta calórica diaria –en algunos lugares hasta 50% de lo que se consume a diario– y no se sustituye fácilmente. No son solo la única forma en que la mayoría de las personas cena fuera de casa, sino que a menudo son la forma más económica de comprar comida, punto.
El COVID-19 amenaza la supervivencia de esta forma de vida. Incluso antes de la pandemia, algunas de las culturas de comida callejeras más queridas del mundo, como la de Tailandia, estaban comenzando a perderse debido a que la creciente riqueza las hacía molestas e inviables. La pandemia acelerará esos cambios.
Los costos de cumplir con las regulaciones de salud pública serán insostenibles para muchos vendedores. Los que sobrevivan se trasladarán cada vez más a comedores sanitarios que atienden a comensales de clase media. La industria de comida callejera del mundo se transformará en algo mucho más profesional y menos accesible para las personas que más lo necesitan.
La comida callejera está ligada al crecimiento de las ciudades. Las personas que migran del campo, con lugares más amplios, a la vida urbana, con más limitaciones de espacio, tienen menos tiempo para cocinar, y los emprendedores más inteligentes encuentran formas de ofrecerles comida, idealmente trabajando con ingredientes y variaciones en platos conocidos en su tierra natal.
Por ejemplo, a lo largo de varias generaciones, los agricultores en Malasia peninsular han comido al desayuno arroz cocido en leche de coco y servido con anchoas y salsa de Chile.
Cuando las ciudades de Malasia se expandieron a fines del siglo XIX, los inmigrantes rurales llevaron el plato consigo. Algunos lo preparaban en casa y otros aprovechaban sus conexiones en el campo, o en los nuevos mercados urbanos húmedos, para comprar suficientes ingredientes para prepararlos en cantidades comerciales. En la década de 1930, los periódicos recomendaban los mejores lugares de Kuala Lumpur para encontrar lo que se hizo conocido como Nasi Lemak.
En 1991, en Malasia llegó a haber hasta 100,000 vendedores ambulantes de comida con ventas colectivas anuales que superaban los US$ 2,000 millones. En estos días, los carritos ambulantes de nasi lemak llegan a los lugares de trabajo mucho antes que los trabajadores. En mi vecindario suburbano de Kuala Lumpur, las porciones se venden por menos de US$ 1 y se entregan desde la parte trasera de motocicletas apostadas al lado de una concurrida estación de tren.
La historia del nasi lemak es la historia de la comida callejera y el desarrollo urbano en todas partes. En Indonesia, que se urbanizó rápidamente, el porcentaje de los presupuestos para alimentos dedicados a salir a cenar aumentó de 29.6% en el 2016 a 34% en el 2018, y gran parte de ese crecimiento provino de las calles, donde una diversa variedad de cocinas ofrece comida a todas las personas, desde las clases trabajadoras hasta turistas gastronómicos y oficinistas.
Pero ese auspicioso mercado en expansión no ha beneficiado a todos los vendedores ambulantes urbanos del mundo. A medida que las ciudades se vuelven más ricas, aumenta la presión para sacar a los vendedores de las calles. En Bangkok, una ofensiva del Gobierno ha reducido las áreas designadas para la comida callejera de 683 en 2016 a 175 en la actualidad.
En todo el mundo, la consecuencia es una escena de comida callejera cada vez más estratificada. Aquellos vendedores que son capaces de mejorar sus productos y precios se han desplazado a patios de comida desinfectados que compiten directamente con los restaurantes, y rara vez sirven a las clases trabajadoras para las que originalmente se creó la comida callejera.
La era del distanciamiento social y los núcleos urbanos vacíos ha hecho que los vendedores ambulantes sean aún más vulnerables. Los gobiernos que durante mucho tiempo buscaron sacar a los vendedores de comida de sus calles no van a perder tiempo saliendo al rescate de pequeños carritos.
Los cambios resultantes serán más bien incrementales que drásticos. En lugares más prósperos, como el centro de Bangkok, el COVID-19 está acelerando el cambio a una experiencia gastronómica más saneada y de alto nivel en la calle, debido a las regulaciones destinadas a promover la salud y la seguridad de vendedores y clientes.
Se desaconseja que los vendedores ambulantes de Bangkok ofrezcan asientos. Los estándares de distanciamiento social que representan un desafío para los restaurantes tradicionales serán aún más difíciles de cumplir para los pequeños vendedores acostumbrados a apiñar a sus clientes en mesas al aire libre.
Esos crecientes costos serán difíciles de recuperar para muchos vendedores de comida callejera, y muchos desaparecerán. Aquellos carritos que sobrevivan en países más ricos se concentrarán cada vez más en centros de comida callejera y otros ”distritos” de comida como aquellos altamente regulados y algo homogeneizados por los cuales Singapur se ha hecho famoso. Eso no es una pérdida total. Singapur está lleno de excelente “comida callejera” que atrae a la gran clase media de la ciudad y a turistas gastronómicos de todo el mundo.
Al mismo tiempo, la desaparición de la comida tradicional de la calle tendrá costos sociales reales. La economía de Singapur depende de cientos de miles de trabajadores migrantes que trabajan en la construcción y otras industrias.
Son la clase trabajadora moderna de Singapur, y casi nunca se encuentran en los centros de vendedores ambulantes de la ciudad, donde una comida típica puede superar su salario diario. En su lugar, los trabajadores migrantes han renunciado en gran medida a la comida callejera, y ahora dependen de servicios de comida de bajo costo que llevan alimentos escasamente nutritivos a sus residencias.
La escena de estratificadas cenas en las calles de Singapur es un anticipo extremo de lo que viene para otros países. En sociedades que ascienden, el COVID-19 está poniendo un fin definitivo a una era en la que era posible encontrar a trabajadores y jefes comiendo en los mismos puestos callejeros.
La tragedia es que diferentes clases no solo disfrutarán de diferentes comidas; probablemente también disfrutarán de diferentes niveles de seguridad. Ninguna ciudad moderna de mercados emergentes puede funcionar sin opciones asequibles para comer fuera.
Asegurar el acceso a esa comida asequible requerirá que los gobiernos flexibilicen las estrictas regulaciones sobre comidas en la calle. Inevitablemente, este enfoque colocará a los comensales callejeros de la clase trabajadora en mayor riesgo de contraer COVID-19 que aquellos que pueden pagar restaurantes.
Sin embargo, el futuro no es totalmente sombrío para los comensales de la clase trabajadora. El COVID-19 ya ha destacado las debilidades en la cadena de suministro de alimentos, especialmente los mercados de animales salvajes, en China y otros países.
A largo plazo, esa atención creará presión para mejorar la seguridad alimentaria en regiones donde a menudo se pasa por alto en aras de la asequibilidad. Esa atención no necesariamente dará como resultado una comida más deliciosa que la que estaba disponible antes del COVID-19, pero sí mejorará la salud y el bienestar de miles de millones de personas en todo el mundo que buscan una buena comida.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/4I6RANQ5LJEF5IY535SIIDLPOQ.jpg)