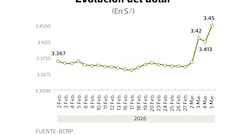¿Qué hay para cenar? La respuesta es importante, a todo nivel, pues la comida conecta lo personal con lo planetario. La actividad agropecuaria utiliza la mitad de la superficie habitable de la Tierra y es responsable de más del 30% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.
La producción de alimentos enlaza los grandes ciclos biogeoquímicos de carbono y nitrógeno, tanto a nivel planetario como también en complejos agroindustriales que combinan gas natural con nitrógeno del aire para producir fertilizantes, por una parte, y dióxido de carbono para usarlo en el procesamiento de alimentos, por otra. Cuando una fábrica de ese tipo, en Teesside (norte de Inglaterra), amenazó con cerrar ante los elevados precios del gas natural, el Gobierno tuvo que intervenir a fin de evitar un colapso en las cadenas de suministro alimenticio.
A nivel global, los precios de los alimentos han aumentado en trece de los últimos 15 meses y están cerca del pico que alcanzaron el 2011, debido a factores como condiciones climáticas poco propicias, disrupciones provocadas por la pandemia y repercusiones de un brote de gripe porcina ocurrido en China el 2018. En el largo plazo, el sistema alimenticio afronta la presión del cambio climático, el crecimiento poblacional y un viraje hacia dietas más occidentalizadas, de alto consumo de carne.
Afortunadamente, están apareciendo tecnologías que apuntan a producir alimentos con nuevos procesos, en grandes volúmenes, con métodos menos inhumanos de ganadería industrializada y con impacto ambiental más bajo. Dichas tecnologías abarcan desde biorreactores que “cultivan” carne hasta sembríos “verticales” bajo techo y nuevas formas de producir pescado. Tales métodos podrían marcar una enorme diferencia. Por ejemplo, tres cuartas partes de la tierra agrícola son usadas por la ganadería, así que es sencillo entender cómo un bistec elaborado de proteínas vegetales o cultivado a partir de células, podría reducir significativamente la ganadería industrializada, así como el uso de tierra y agua, y generar menos emisiones de gases de efecto invernadero.
Sin embargo, aunque es posible hacer comida con nuevas técnicas, eso no significa que la gente está dispuesta a consumirla. Considerando la relevancia cultural de los alimentos y el hecho de que son ingeridos, conservadurismo y escepticismo son reacciones comunes a nuevos tipos de comida y procesos de producción.
En la Europa del siglo XVII, mucha gente se sentía reacia a consumir un nuevo vegetal llamado patata (papa) porque no estaba mencionado en la Biblia o porque existía el temor de que causaba lepra. Hoy, muchos países europeos prohíben la siembra y venta de productos agrícolas modificados genéticamente, pese a que son extensamente cultivados y consumidos en otras partes del mundo.
Y aunque buena parte del mundo considera que los insectos son un manjar que hace agua la boca —y la ingesta de langosta está avalada por la Biblia—, la sola idea de comerse uno repugna a muchos consumidores occidentales. Y al mismo tiempo que los alimentos novedosos son rechazados, los tradicionales y la agricultura convencional son reverenciados.
En California, los restaurantes más elegantes aspiran a recrear la modesta dieta campesina de la Toscana (Italia). Muchos consumidores occidentales están dispuestos a pagar un extra por alimentos producidos mediante métodos orgánicos —que es una recreación histórica de la agricultura anterior al siglo XX— porque evita el uso de “químicos” (todo está hecho de componentes químicos).
Pero las supuestas tradiciones alimenticias atemporales suelen ser más superficiales de lo que parecen. En el “intercambio colombino” del siglo XVI, los cultivos del Nuevo Continente se esparcieron rápidamente por todo el mundo. Tomates y polenta, esenciales en la dieta italiana, son de origen americano y eran desconocidos para Dante o los antiguos romanos.
Las papas terminaron por ser ampliamente adoptadas en Europa —la invención de las papas fritas colaboró—, y es difícil imaginar muchas cocinas asiáticas sin los pimientos picantes, pero estos también provienen de América. El café, originario de Arabia, y el té, de China, no eran conocidos en Europa antes del siglo XVII.
Los novedosos alimentos y procesos disponibles ofrecen oportunidades para crear tradiciones nuevas, deliciosas y sostenibles. Los consumidores occidentales deberían dejar de lado sus objeciones sobre comer grillos y animarse a probar hamburguesas vegetales, bifes impresos en 3D y atún artificial.
Los reguladores, especialmente en Europa y Estados Unidos, deben agilizar sus procedimientos de aprobación para carne cultivada, ser más abiertos a las semillas con genes editados (Reino Unido ya anunció que lo será) y acelerar la autorización del consumo de insectos comestibles para humanos y animales. Se necesita una reinvención integral del sistema alimenticio, pero solo será posible si consumidores y reguladores llegan a estar preparados para ser más audaces con lo que haya para cenar.
Traducido para Gestión por Antonio Yonz Martínez
© The Economist Newspaper Ltd, London, 2021
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/IAOOINEEMRBVNMEGQNR7HT27LE.jpg)