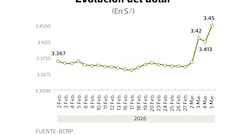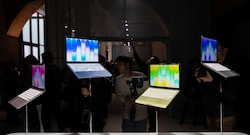La noche empezó con una pelea. Primero, media docena de hombres salieron de sus autos y comenzaron a golpear los capós con las palmas de las manos.
Luego, un hombre con una camiseta de camuflaje salió de un sedán negro con un bate de béisbol, balanceándolo mientras deambulaba a lo largo de la fila, amenazando con romper ventanas. Alguien más gritó que tenía otra arma, una pistola, y estaba dispuesto a usarla.
Pensé que venía bien preparado para la espera de 10 horas antes de poder llenar el tanque de gasolina; tenía en mi mochila cuatro tajadas de pizza, una barra de chocolate, un termo con café negro y “Némesis” de Philip Roth. Salí en mi Chevy Cruze, nervioso ante el indicador de combustible casi vacío, llegué a mi destino a las 10:40 p.m. Era una calle oscura debajo de un paso elevado de la carretera que olía horriblemente a orina, lo suficientemente aterrador, incluso antes de que viera el bate.
El martes es uno de los dos días de la semana en los que se me permite intentar llenar mi tanque (el ejército hace las asignaciones de acuerdo al último número de la placa) y sabía que incluso para la más mínima posibilidad de éxito, tendría que llegar desde el lunes.
Claramente, llegué tarde. Ya había unos 70 vehículos esperando. De vez en cuando, un Toyota SUV u otro modelo elegante se colaba en un espacio más adelante. Aquellos con dólares, me dijeron mis nuevos amigos del pasaje subterráneo, estaban sobornando a los oficiales que patrullaban esta pesadilla. Se decía que US$ 100 te acercaba mucho al primer lugar.
Y eso fue lo que hizo que este hombre sacara su bate. Gente como él, que había llegado temprano, no estaba contenta de ver que alguien se colaba.
De todos modos, todos estábamos nerviosos, la pandemia de coronavirus cobraba su precio (aunque la mayoría de los tapabocas que vi esa noche colgaban del cuello). Además, probablemente todos éramos unos ilusos: sabíamos que solo habría suficiente gasolina para un puñado de nosotros, y aquí estábamos, sin embargo, esperando contra toda probabilidad.
“Es la cuarta noche que vengo aquí en dos semanas”, dijo Wilmer Cabrera, empleado de mantenimiento de 37 años sentado en un Chery Orinoco, una de las importaciones chinas más populares. Todavía no había logrado ni un galón.
Al igual que todos en Caracas, Cabrera no es ajeno a las filas, para recibir alimentos o servicios municipales, o los pocos autobuses que aún funcionan o para ver a un médico. ¿Pero para gasolina? ¿En verdad? ¿En el país con las reservas de crudo más grandes del planeta?
Durante generaciones, la gasolina se consideró prácticamente un derecho de nacimiento, con subsidios gubernamentales tan altos que era básicamente gratuito. Todavía es bastante barato, incluso después de que el presidente, Nicolás Maduro, subiera los precios durante el fin de semana.
Un litro de gasolina corriente cuesta 5,000 bolívares, o cerca de US$ 0.025, justo menos de US$ 0.10 por galón. Y la gasolina premium vale aproximadamente US$ 1.89 por galón.
El precio, por supuesto, no es el problema. Es la oferta. Tras años de mala gestión de los sistemas de producción y refinación, el régimen de Maduro, maltratado por las sanciones estadounidenses, ya no logra cumplir.
“¿Cómo es esto posible en un país petrolero?” dijo Juan Castro, médico de 28 años, mientras fumaba un cigarrillo que compró a un vendedor ambulante. Los vendedores ambulantes pululaban, vendiendo café y cigarrillos; 10 por US$ 1. Nada mal.
La incompetencia de Maduro se convirtió en tema principal a medida que pasaban las horas. Estados Unidos y los opositores políticos de Maduro en Venezuela también llevaron parte de las críticas. El hombre del bate de béisbol estaba enojado con los que se colaban en la fila y fue un alivio que en realidad no golpeó a nadie.
En un momento dado, poco después de la 1 a.m., un contingente de policías llegó en motocicletas, después de haber sido alertado de disturbios en la fila. Uno compartió el amable mensaje, si no nos calmábamos, se iba a llevar a un montón de nosotros y se acababa todo, no habría combustible para nadie.
Unas horas más tarde, un oficial que miraba con asombro el tamaño de la fila, preguntó: “Si ya saben que solo 20 autos pueden llenar el tanque, ¿por qué siguen aquí?” Era una buena pregunta, pero nadie se fue.Alrededor de las 5:30 a.m., un par de soldados se presentaron para verificar los números de matrícula. Repitieron el mensaje de que solo 20 lo lograrían. Para ese momento había más de 100 en fila. Y aun así, nadie se fue.
Cuando salió el sol, Lourdes Peña, una enfermera de 55 años, se cepilló los dientes en la calle y volvió a su Chevrolet Swift 1998 para maquillarse. Era su segunda noche consecutiva tratando de obtener gasolina. Debía ir a trabajar a la sala de emergencias en un hospital público y no tenía idea de cómo llegaría allí. “A los soldados no les importa que yo sea enfermera”, dijo.
No puede darse el lujo de comprar gasolina en el mercado negro; un litro allí cuesta US$ 4, que es su salario mensual.
Después de las 9 a.m., todos a mi alrededor sabían que no tendríamos suerte. La gente comenzó a irse, algunos empujando sus vehículos para preservar lo que quedaba en sus tanques, algunos enganchando los suyos a otros autos para ser remolcados.
Un joven dijo que conocía a un coronel que vigilaba la estación y llamó para averiguar si podía ser sobornado a esta hora tardía. La respuesta no importaba, porque ninguno de los que quedábamos en la fila tenía US$ 100.
Mi Cruze tenía muy poco combustible para regresar a mi departamento, así que lo estacioné frente a la casa de mi novia y ella me llevó a casa en su Toyota Corolla. Su medidor está peligrosamente cercano a vacío. Ya estoy tomando medidas: Voy a comprar una bicicleta.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/KHPZAOPJW5C6ZEL7IQR2YQRZRY.jpg)