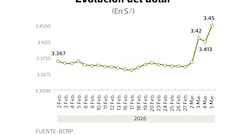Noah Feldman
La semana pasada, el juez Neil Gorsuch encestó un golpe no muy sutil a los liberales seculares al hacer referencia directa a que a varios sectores “esenciales” del comercio se les permite permanecer abiertos (licorerías, tiendas de bicicletas y centros de acupuntura), pese a que se ordenó el cierre de templos. “Puede ser peligroso ir a la iglesia”, escribió. “Pero siempre está bien ir a comprar otra botella de vino, adquirir una bicicleta nueva o pasar la tarde explorando sus puntos distales y meridianos”. Su inferencia era que la ley estaba complaciendo a las élites liberales, del tipo que sale en bicicleta (culpable de los cargos) y trata la acupuntura como una “exploración”.
En la decisión que ocasionó este comentario, la Corte Suprema dictaminó que las instituciones religiosas no pueden estar sujetas a restricciones por COVID-19 más estrictas que otras organizaciones. Marca un importante avance doctrinal en la jurisprudencia de la Primera Enmienda. La nueva mayoría de la corte está tomando medidas para otorgar a la religión el estatus de “nación más favorecida” (NMF) en comparación con otras empresas e instituciones públicas.
Pero más importante que el cambio en la ley es la división cultural e ideológica que eso significa. El golpe de Gorsuch es un excelente ejemplo.
La brecha se puede resumir en las diferentes formas en que los liberales seculares y los conservadores de orientación religiosa reaccionan a la pregunta central: ¿está mal cerrar iglesias, mezquitas y sinagogas cuando se permite al comercio permanecer abierto, aunque con restricciones? Las dos partes responden a esta pregunta clave de forma radicalmente diferente. Cada lado podría beneficiarse de comprender mejor la perspectiva del otro.
Comencemos con aquellos que mantendrían cerrados los templos. Para muchos liberales, parece obvio que los templos deberían cerrarse porque las personas se reúnen en ellos durante un período prolongado y a menudo cantan juntos, lo que aumenta el riesgo de transmisión del virus. Un importante estudio publicado el mes pasado sugiere que los templos están clasificados en la misma categoría que los gimnasios, restaurantes y hoteles como sitios de superdifusión del virus.
Eso mismo no se aplica a licorerías, grandes tiendas o, efectivamente, tiendas de bicicletas o centros de acupuntura. En esos establecimientos, los empleados pueden permanecer adentro durante largas horas, pero los clientes van y vienen. Sus interacciones son fugaces. Y no cantan.
Todos estos son argumentos pragmáticos de gran peso. Se basan en la evidencia de que la infección es más común en reuniones religiosas, y en la evaluación práctico-legal de que se debe permitir que el Gobierno considere dichas reuniones de manera diferente a las compras.
Este enfoque pragmático se basa en una visión del mundo secular y científica que considera los motivos religiosos como irrelevantes. En esta cosmovisión, el simbolismo o la moralidad de permitir que las personas compren alcohol o vayan de compras cuando no pueden ir juntas a un templo es secundario. Lo que importa es “seguir la ciencia”, como si eso no implicara también confusas decisiones a consciencia, como en el debate sobre la reapertura de las escuelas.
Para muchos creyentes religiosos, sin embargo, el problema no es el cálculo de las probabilidades de contagio, sino el significado moral y espiritual de las políticas. Para ellos, no existe una forma de actividad humana más significativa, más nutritiva o más trascendentalmente valiosa que reunirse en oración. La oración colectiva sostiene a los creyentes de casi todas las tradiciones religiosas del mundo. Es la esencia del ejercicio libre de la religión, porque es la esencia de la conexión con lo divino.
Vista a través de este lente, la oración colectiva merece un tratamiento especial debido a su lugar único en la esfera de la experiencia y la práctica humana. Hay una jerarquía de valores aquí, y la comunión con lo divino está en la cima.
Esa es una de las razones por las que las licorerías se han convertido en el principal contraejemplo invocado por los creyentes religiosos que defienden exenciones. El argumento es que, al dejar esas puertas abiertas, el Gobierno está reconociendo que muchas personas realmente sienten que necesitan un trago, especialmente en medio de una pandemia.
Espere un minuto, los creyentes dicen: ¿No se dan cuenta de que nosotros necesitamos orar juntos con la misma urgencia con la que ustedes necesitan un cóctel? ¿No es nuestra necesidad espiritual tan grande o bastante más grande que la fisiológica o psicológica? ¿No debería ser obvio que el acto moralmente loable de orar merece más protección que el acto moralmente neutral o moralmente cuestionable de servirse un Martini?
Los poderosos argumentos de ambas partes a veces pueden caer en un leve desprecio mutuo. Ciertamente conozco a liberales seculares que en privado consideran que la exigencia de los creyentes de rezar, incluso cuando hay vidas en juego, es evidencia de un sobrenaturalismo atrasado. Y conozco a conservadores religiosos que ridiculizan el vacío de la vida secular y lo ven como la explicación de lo que experimentan como discriminación contra ellos.
Es lamentable cuando liberales seculares y conservadores religiosos se malinterpretan y luego duplican ese malentendido con aversión mutua. Ambas cosmovisiones, seculares y religiosas, merecen respeto. Hay buenos argumentos en ambos lados de este asunto: buenos argumentos científicos por un lado y buenos argumentos espirituales por el otro. Ninguna de las partes tiene el monopolio de la moral. Y, para que no lo olvidemos, cuando termine esta pandemia, todos debemos vivir juntos.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/SGTFKLT3NRHSJGFWXGKQFDQMKQ.jpeg)