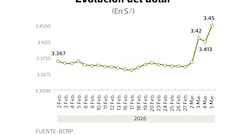Socio fundador de Caro & Asociados
La expansión de la economía de mercado en Perú, desde la segunda mitad de los noventa, ha venido acompañada de algunas expresiones de optimismo, entre ellas la del “piloto automático”, como una forma de subrayar que el ruido político y los escándalos de corrupción de prácticamente todos los gobiernos, no tienen la capacidad de doblegar los fundamentos de una economía que ha seguido creciendo de modo sostenido por casi 30 años.
Un ciclo que podría decaer tanto por factores externos como la inercia de la pandemia, la guerra en Ucrania o la caída del precio de los metales, pero también por la inestabilidad del actual gobierno y la consiguiente desconfianza de los inversores, la caída del consumo y las presiones inflacionarias.
Y es que tan sólo con un año en el cargo, el presidente Pedro Castillo luce cada vez más sólo y acorralado. A las diferentes voces que, desde el inicio de su gobierno, demandan su renuncia o que sea vacado en el cargo por su incapacidad para enfrentar sus obligaciones constitucionales, se suman ahora prácticamente todos los sectores de la sociedad peruana ante el permanente descubrimiento de casos de corrupción que lo implican junto a sus familiares y colaboradores más cercanos.
Es más, para el Ministerio Público, Castillo sería nada menos que el líder de una organización criminal enquistada en el gobierno con la finalidad de lucrar mediante los diferentes contratos de infraestructura y licitaciones públicas en general.
En ese contexto, el presidente y su entorno enfrentan graves imputaciones por delitos de organización criminal, corrupción, colusión desleal, tráfico de influencias y lavado de activos que, en una hipotética condena, podrían significar más de 30 años de prisión.
El hecho más reciente es la delación de Bruno Pacheco, su exsecretario de confianza, quien asegura haber entregado a Castillo dinero en efectivo que provendría de las coimas o cupos que se cobraban para los ascensos de los altos mandos de la Policía.
La Constitución peruana, de clara orientación presidencialista, no está diseñada para el caso en que el presidente en funciones cometa delitos graves. Las interpretaciones más conservadoras avalaban una casi absoluta inmunidad presidencial, esto es, consideraban al presidente como penalmente intocable mientras ejerza el cargo, salvo los casos constitucionalmente tasados como el cierre del Congreso o traición a la patria (art. 117).
Una tradición que no ha sido suficientemente superada, la Fiscalía y el Poder Judicial consideran que la Carta Magna no impide investigar al presidente en funciones, pero entienden asimismo que la Ley Fundamental no permite avanzar hacia la etapa de acusación, juicio y sentencia sino hasta que deje el cargo.
La imagen, por lo tanto, es la de un presidente que arrastra múltiples investigaciones por corrupción y ejerce a la vez el máximo cargo que implica el control de un eslabón importante del sistema de justicia: las fuerzas policiales, a cargo de investigar los delitos del propio presidente, ejecutar las detenciones, allanamientos, y todo acto procesal que demande el uso legítimo de la fuerza pública. Juez y parte, o “el gato como despensero”, una forma de explicar, por ejemplo, porque hasta ahora la Policía es incapaz de ejecutar el mandato de detención judicial que pesa contra el sobrino de Castillo y el ex Ministro Juan Silva por casos de corrupción.
El blindaje constitucional del que se sirve el presidente debe de caer. Toda inmunidad es una excepción al principio de igualdad ante la ley penal, en el caso del presidente la justificación histórica estriba en evitar el uso político de la justicia penal, un presidente no puede concentrarse en gobernar si está expuesto a toda forma de causa penal. Pero estas “nobles” motivaciones no se aprecian en el caso de Castillo, la inmunidad presidencial no puede instrumentarse como mecanismo de impunidad.
La salida no es otra que una interpretación innovadora de la Constitución y de cualquier otra ley ordinaria que enerve esos viejos fundamentos de la inmunidad frente a las demandas, también constitucionales, del Estado de Derecho y que se concretan en el deber del Estado de combatir la corrupción y más aún cuando ésta compromete al propio presidente de la República.
Como han establecido la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional en diferentes fallos, la Constitución y los tratados de los que el Perú es parte, en especial la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención de Palermo contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la Convención de Mérida de las Naciones Unidas contra la Corrupción, imponen al Estado un deber positivo o de garante frente a la corrupción.
La primacía del Estado de Derecho, la salvaguarda de esos deberes de enfrentar todo abuso del poder público, puede justificarse mediante el conocido test de proporcionalidad ya asentado en la jurisprudencia constitucional comparada. Con este punto de partida que considero constitucionalmente correcto, se abre la puerta a múltiples opciones que van desde la suspensión en el cargo por mandato judicial en los procesos penales ya instaurados, hasta el juicio político contra Castillo que, a nivel del Congreso de la República, puede gatillarse y terminar en la suspensión, la destitución o inhabilitación para ejercer cualquier cargo público hasta por diez años.
El costo de la corrupción no sólo pesa sobre el gobierno, también es soportado por las empresas y, lo que es más grave, por los sectores más vulnerables de la sociedad peruana.
La expansión de una economía de mercado y la socialización de sus beneficios, es incompatible con una gestión gubernamental potencialmente corrupta que contradice los propios fundamentos del Estado de Derecho.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/R4CNPL5KU5C73ESRZF3DHDXJDE.jpg)