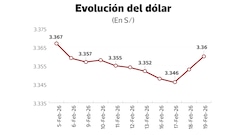Por Andreas Kluth
El presidente ruso, Vladímir Putin, ha hecho del mundo un lugar más peligroso, brutal y aterrador de muchas maneras. Una es elevando el potencial del Armagedón nuclear y surgen dos escenarios principales: uno a corto plazo y el otro a largo plazo.
A corto plazo, todos esperamos que su última amenaza nuclear sea solo un blofeo. Durante la diatriba que anunciaba su ataque a Ucrania, Putin envió este mensaje no demasiado sutil a Occidente: traten de detenerme y “enfrentarán consecuencias mayores a las que cualquiera haya enfrentado en la historia. […] Espero que me escuchen”. Un par de días después ordenó a las fuerzas nucleares de su país que adoptaran una “preparación especial para el combate”.
A esto ha llegado el mundo: en el 2022, el líder de una nación europea no solo invade a un país vecino más pequeño que no hizo nada para provocarlo, sino que amenaza con una guerra nuclear en caso de que las cosas no salgan como él quiere.
Incluso si es un blofeo, es más aterrador que cualquier otra cosa desde la crisis de los misiles en Cuba, por dos razones. Primero, hay dudas sobre si el hombre se ha desquiciado. En segundo lugar, la política nuclear de Rusia bajo Putin ha incorporado de hecho la opción de precisamente el tipo de ataque nuclear “táctico” al que se refería.
Se define como un ataque atómico limitado (si esa es la palabra) para poner fin a un conflicto convencional en los términos de Moscú. Los estadounidenses han denominado a este enfoque “escalar para desescalar”.
Incluso dejando de lado el nihilismo moral, la falla en sus suposiciones es evidente. Nadie sabe cómo “limitar” una conflagración nuclear. Otras potencias nucleares deben reaccionar en cuestión de minutos, tomando represalias o no, por sí mismas o en nombre de los aliados; o anticipándose a los posteriores ataques rusos con su propio ataque a los arsenales enemigos.
Pero incluso si no se llega al uso de armas nucleares tácticas, queda el daño a largo plazo que Putin ya ha causado. Eso se debe a que probablemente arruinó cualquier posibilidad de que la comunidad internacional alguna vez ponga o mantenga las ojivas atómicas fuera del alcance de más personas, y más peligrosas.
Para comprender esta parte de su legado, mire esta carta redactada en 1994, incluso antes de que Putin estuviera en el poder. Fue enviada al secretario general de las Naciones Unidas y respaldada por los representantes permanentes del Reino Unido, Estados Unidos, Ucrania y Rusia. Por este último firmó Serguéi Lavrov, el actual ministro de Relaciones Exteriores de Putin.
En ese momento, Ucrania, una antigua república soviética, tenía el tercer mayor arsenal nuclear (de alrededor de 1.900 ojivas) después de Estados Unidos y Rusia. El mundo temía que sus bombas y las de los otros fragmentos de la URSS fueran imposibles de controlar y cayeran en manos de terroristas. Pero en el mayor triunfo de desarme de la historia, Ucrania, Bielorrusia y Kazajstán acordaron renunciar a sus ojivas y unirse al Tratado sobre la no proliferación de armas nucleares (TNP).
A cambio, obtuvieron las garantías descritas en dicha carta. Lavrov y los demás signatarios prometieron “respetar la independencia y soberanía y las fronteras existentes de Ucrania; [...] abstenerse de la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de Ucrania, [...] abstenerse de la coerción económica”, y otras cosas positivas.
Putin, siempre remedado por Lavrov, ha roto todas las garantías que su país otorgó en el Memorándum de Budapest, como se llamó ese acuerdo de 1994. Mientras hoy la artillería rusa llueve sobre ellos, los ucranianos tienen razón al arrepentirse de haber entregado sus armas nucleares. Si las hubieran mantenido, Putin podría haberlo pensado dos veces antes de invadir en 2014, y ciertamente antes de atacar todo el país ahora.
Cada aspirante a líder o titular en todo el mundo ha tomado nota, desde los dictadores de poca monta hasta mulás, desde aspirantes a superpoderosos hasta terroristas apátridas. Putin les ha enseñado que desarmarse es un error, sin importar lo que te prometan, porque tarde o temprano te encontrarás con alguien, bueno, como él.
Incluso antes de la última agresión de Putin, el TNP ya estaba en problemas. En vigor desde 1970, reconocía a los cinco países que ya tenían armas nucleares, pero esperaba que todos los demás renunciaran a sus propios arsenales a cambio del acceso controlado a la tecnología de fisión civil. Pero desde entonces, cuatro Estados más han construido ojivas nucleares y otros están intentando, o pensando, hacerlo.
La décima Conferencia de Revisión del tratado (conocida como RevCon) ya se pospuso cuatro veces y ahora está programada para agosto. Gracias a Putin, ya nadie espera nada. Lo mismo ocurre con todas las demás conversaciones sobre el control de armas. El único tratado de este tipo que queda en vigor (llamado New START) expirará en el 2026. Y cubre solo armas estratégicas (es decir, básicamente intercontinentales), no el tipo táctico por el que apuesta Putin. Mientras tanto, China se está armando tan rápido como puede.
Justo el otro día, hubo otro eco de la deshonestidad de Lavrov en 1994. En enero, los cinco estados reconocidos en el TNP como potencias nucleares declararon conjuntamente que “una guerra nuclear no se puede ganar y nunca se debe librar”. La redacción se remonta a una declaración histórica de Estados Unidos y la Unión Soviética en 1985, en retrospectiva, una época casi inocente y estable.
Pero esta vez, el líder de uno de los países signatarios fue Putin, quien ya estaba concentrando sus tropas alrededor de Ucrania para la invasión que negó incluso contemplar. Con sus mentiras, duplicidades y mala fe, Putin, Lavrov y su camarilla están haciendo todo lo que está a su alcance para perder la última y mejor esperanza sobre la Tierra.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/5UBX7JFVMBBOFIJBTH6YHAERZY.jpg)