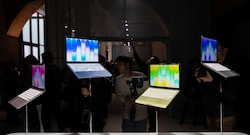Por Clara Ferreira Marques
Desde que finalizó la dictadura de Brasil, hace casi cuatro décadas, sus generales no habían ejercido tanta influencia política. Entre aquellos que permanecieron en servicio activo y los de reserva, han vigilado el Amazonas y los puntos críticos urbanos, han ocupado oficinas ejecutivas en empresas estatales, han incrementado sus puestos en el Gobierno federal e incluso han dirigido un número creciente de escuelas.
Sus ventajas y beneficios se han multiplicado. Sin embargo, ahora, las Fuerzas Armadas se han metido en el espinoso debate sobre la votación electrónica y planean ayudar a supervisar las elecciones presidenciales de octubre. En una democracia, su injerencia podría estar yendo demasiado lejos.
Incluso para los estándares de un país que pasó por alto los excesos represivos de las décadas de 1960 y 1970, el presidente Jair Bolsonaro ha resultado ser un entusiasta de las Fuerzas Armadas.
Sin una base política que le sirviera de soporte al momento de asumir el poder, el otrora capitán del Ejército encontró una base de apoyo adecuadamente conservadora en la que confiaban los votantes. A nadie sorprendió que su Gobierno, rezagado en las encuestas, exigiera un papel para los militares para asegurar un proceso de votación que Bolsonaro ha cuestionado en repetidas ocasiones.
Las autoridades electorales dieron cabida, otorgando peligrosa credibilidad a las afirmaciones infundadas de fraude electoral y reforzando la autoconcepción de los altos funcionarios de guardianes de la nación.
No obstante, a pesar de todas las ambiciones golpistas del presidente, un golpe similar al ataque del 6 de enero al Capitolio de Estados Unidos sigue siendo poco probable, especialmente si, como sugieren las encuestas, el expresidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva gana por un amplio margen.
Bolsonaro cuenta con un núcleo de simpatizantes, pero el apoyo de Fuerzas Armadas podría no ser incondicional, sobre todo porque los militares buscarán ante todo preservarse a sí mismos y su influencia. El poder judicial, el Congreso, los medios de comunicación y la sociedad civil, por su parte, siguen siendo contrapesos a los desmanes presidenciales.
Hay otras posibilidades igual de peligrosas, por ejemplo, un estallido de violencia que resulte en una llamada a los militares para restaurar el orden. Eventos aislados como el asesinato este fin de semana de un activista pro Lula a manos de un simpatizante de Bolsonaro son buenos motivos de alarma.
La amenaza mucho más grave a largo plazo para la democracia, sin embargo, es menos dramática y desde ahora real: la gran cantidad de oficiales en todo tipo de funciones civiles, una presencia que promueve la deferencia a las capacidades supuestamente superiores de las Fuerzas Armadas y erosiona la capacidad civil. Eso incluye su sutil injerencia a través de la misión electoral.
El Ejército lleva meses amplificando las acusaciones de fraude electoral de Bolsonaro. Como nunca antes, las Fuerzas Armadas comenzaron a plantear cuestionamientos sobre el proceso de votación electrónica desde fines del 2021 y hasta ahora, han presentado docenas de consultas, además de sugerencias, incluso han exigido los registros electorales del 2014 y 2018. Con el fin de aliviar la tensión, las autoridades electorales los incluyeron en una comisión de transparencia.
Vinicius Mariano de Carvalho del King’s College de Londres, dice que fue un error otorgar a las Fuerzas Armadas un poder que no tienen ni deberían tener, y legitimar su pretensión de un papel político. Además, la medida resultó insuficiente: los oficiales se sienten molestos después de que algunas de sus sugerencias fueran descartadas, por lo que las Fuerzas Armadas están preparando un programa paralelo de monitoreo e inspección.
A principios de este mes, el jefe de la autoridad electoral de Brasil dijo que los militares colaborarían, descartando una intervención. Eso suena cada vez más a mera ilusión.
Este problema no es nuevo para Brasil, que en su mayoría mantiene discusiones superficiales sobre su propia dictadura militar percibida como menos brutal que las de sus vecinos Argentina y Chile, eso a pesar de que más de 400 fueron asesinados y miles fueron torturados entre 1964 y 1985. El resultado ha sido una transición incompleta, en la que los asuntos militares y los civiles se mezclan.
En numerosas ocasiones el Ejército ha sido llamado para ayudar con la seguridad, memorablemente tomando medidas enérgicas contra el crimen en Río de Janeiro, mientras que el presidente de la Corte Suprema en 2018 eligió a un general retirado como su asesor. Ese mismo año electoral, el comandante del Ejército escapó de una sanción grave por meterse repetidamente en discusiones políticas.
Hoy en día, la situación es mucho más peligrosa. A pesar de su carrera pedestre en el Ejército, Bolsonaro se ha deleitado con el brillo que acompaña la reputación militar de eficacia, competencia e incorruptibilidad.
Sin embargo, sus esfuerzos por aprovechar esas cualidades han fracasado en gran medida: la decisión de Bolsonaro de colocar a un general sin formación médica en el Ministerio de Salud en el punto álgido de la pandemia en el 2020 resultó desastrosa, al igual que su decisión de involucrar a soldados en la Amazonía, donde la deforestación aumentó.
Mientras tanto, las Fuerzas Armadas han tratado de usar al presidente como un baluarte contra la amenaza percibida de la izquierda —pocos han olvidado la inoportuna Comisión de la Verdad de la presidenta Dilma Rousseff para investigar la tortura y otros abusos durante la dictadura— y contra la difusión de valores e ideas liberales que consideran que dividen a la sociedad.
Aunque claro, el Ejército también ha sido compensados por su apoyo. En el 2020, había 6,157 militares en puestos del Gobierno federal, más del doble de la cifra durante el último año bajo el predecesor de Bolsonaro, Michel Temer. El ministerio de Defensa ha absorbido fondos discrecionales con más eficacia que cualquier otro. Las escuelas cívico-militares están en auge.
Y en octubre, Bolsonaro se postulará una vez más con un hombre del ejército como su vicepresidente; esta vez, el exministro de Defensa y general retirado Walter Braga Netto, elegido por encima de varios candidatos civiles (incluida al menos una mujer, la impresionante exministra de agricultura Tereza Cristina, que podría haber ayudado a su decaída fortuna).
Las tendencias autoritarias no disimuladas de Bolsonaro no ofrecen tranquilidad. El actual mandatario trató de rehabilitar la dictadura militar, calificó a un torturador como “héroe nacional”, dijo que solo Dios lo destituirá de su cargo y sembró conversaciones infundadas sobre una “habitación secreta” para el conteo de votos, mientras permitía que sus hijos y simpatizantes tuitearan memes de Josef Stalin que sugieren sin sutilezas que la izquierda busca manipular las elecciones.
En un momento en que la inflación está afectando los ingresos y el hambre va en aumento, aún más preocupante es el apoyo significativo entre los brasileños a las fuerzas armadas y su tono subyacente de orden y prosperidad.
Joao Roberto Martins Filho, un politólogo veterano que trabaja en la dictadura brasileña y las Fuerzas Armadas, dice que se subestimaron los riesgos de que las misiones militares se atrasen; incluso los investigadores experimentados que trabajaban en el campo pensaron que los militares habían aceptado las reglas del juego democrático.
En cambio, dada la oportunidad, los altos mandos aprovecharon la oportunidad para llenar el vacío político, cerrando los ojos ante las limitaciones y contradicciones de Bolsonaro. El Ejército, dice, todavía ve el mundo a través de la lente de la Guerra Fría.
Tres cosas deben suceder ahora. La primera, antes de las elecciones, la sociedad civil debe alertar, dar protagonismo a las discusiones sobre las realidades del autoritarismo y sobre la necesidad de mantener a los generales fuera de las urnas en una democracia. Eso puede al menos limitar el daño ya hecho.
Segunda, la Corte Suprema debe controlar los nervios, como dice que lo hará, y rechazar las aventuras electorales paralelas de los militares, que solo acumulan problemas. Por último, si Lula gana las elecciones, debe usar el mandato popular para reducir rápida y silenciosamente el número de militares en funciones civiles y, entre otras cosas, nombrar nuevamente un ministro civil de Defensa.
Eso pondrá a Brasil en el camino hacia el último paso, una discusión pública largamente esperada sobre el papel de las Fuerzas Armadas. Como señala Marina Vitelli, de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro, los partidos políticos tendrán que llegar a un consenso de que un Ejército politizado no beneficia a nadie, algo que se dio en Argentina. Será un consenso difícil de construir en esta nación polarizada, pero para la democracia de Brasil, lograrlo es vital.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/43POOL5L2VDHDCHQIN3IFUBRNA.jpg)