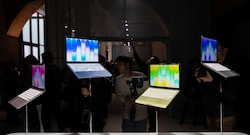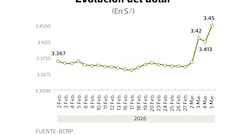Por Clara Ferreira Marques
Las elecciones presidenciales de Nicaragua fueron, tal como lo había predicho el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, las peores posibles.
La represión había ido en aumento antes de las elecciones, con la detención de docenas de importantes figuras de la oposición, incluidos todos los candidatos presidenciales creíbles y líderes de la principal organización empresarial del país. Decenas de miles de nicaragüenses ya se han visto obligados a buscar asilo en la vecina Costa Rica o han huido más lejos.
El domingo, las tasas de abstención aumentaron a más del 80%, según observadores independientes. De todos modos, Daniel Ortega, revolucionario sandinista convertido en autócrata, reclamó una victoria aplastante.
Es una farsa. También es el momento que debería llevar a Estados Unidos y al mundo a centrar su atención en una de las naciones más pobres y menos estables del hemisferio y actuar enfáticamente. Primero, por el evidente sufrimiento del pueblo nicaragüense y los riesgos para una región mal preparada para hacer frente a un Estado policial en deterioro. Pero también porque la política de Washington de ver a Centroamérica en gran medida a través del lente de la migración hizo que este deterioro democrático fuera más probable.
Hoy en día, no hay una forma rápida de sacar al cada vez más paranoico Ortega y a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo: finalmente, son los propios nicaragüenses los que deben resolver esta crisis, pero la sociedad civil y la oposición han sido sofocadas y cada detractor es ahora un “traidor” a la nación. Sin embargo, ese conjunto de circunstancias sugiere prudencia, no inacción.
Ortega, un exlíder guerrillero que ayudó a derrocar al dictador Anastasio Somoza en 1979, llegó al poder en el 2007 y ahora dirige el país de la misma forma que lo hacía su antiguo némesis. Ha socavado instituciones y libertades básicas, presidiendo un fuerte deterioro a partir del 2018, cuando protestas contra una reforma de pensiones que se transformaron en un levantamiento popular en su contra fueron reprimidas violentamente. Más de 300 personas murieron en la represión.
Desde el 2020, el Gobierno ha introducido nuevas reglas coercitivas, incluida una ley de “agentes extranjeros” de inspiración rusa que limita las organizaciones no gubernamentales, además de una legislación sobre delitos cibernéticos que regula lo que se puede publicar en las redes sociales y criminaliza efectivamente cualquier contenido en línea no deseado. Ya no queda ningún periódico impreso.
El contexto económico no ha sido menos sombrío después de tres años de contracción, con las persistentes consecuencias de devastadores huracanes y una pandemia. Nicaragua sigue siendo una de las naciones con las menores tasas de vacunación.
No es fácil influir en autocracias aisladas, en particular en aquellas lideradas por envejecidos líderes respaldados por las fuerzas de seguridad, que ven pocas salidas seguras. La mentalidad de asedio rige: Bielorrusia, Myanmar y otros nos lo dicen. Es especialmente complicado en una región donde Estados Unidos tiene un historial de intervenciones malenfocadas y perjudiciales y, peor aún, por supuesto, cuando la extrema pobreza hace que sea difícil presionar al Gobierno sin dañar a la población. El oprobio hace poca diferencia, las sanciones específicas funcionan lentamente. Eso no significa que el mundo deba quedarse al margen.
La primera tarea es condenar las elecciones, como ya lo han hecho muchas potencias regionales e internacionales, y exigir la liberación de los presos políticos. La diplomacia extraoficial podría ayudar, dado que el Gobierno está arraigado, pero también inquieto por locales de votación vacíos que contradicen sus afirmaciones de popularidad.
No habiendo medidas positivas, Ortega debería verse aún más aislado, con el retiro de embajadores, incluso potencialmente la expulsión de entidades como la Organización de Estados Americanos. Washington y Bruselas deben presionar a las potencias regionales, incluidas aquellas que se han abstenido de condenar o se han mostrado indecisas, como México y Argentina, para que hagan su parte. Hay que enfocarse en Taiwán también, otro más de un pequeño grupo de patrocinadores que incluye a Rusia y Venezuela.
También hay espacio para importantes sanciones internacionales coordinadas adicionales dirigidas a las personas que habilitan el régimen, como lo establece la Ley Renacer aprobada por el Congreso de Estados Unidos a principios de este mes, y especialmente al Ejército, cortando cualquier cooperación.
Aún más crucial, Occidente puede dejar de socavar su propia diplomacia. De acuerdo con Fitch Ratings, entre enero y septiembre de este año, el sector público nicaragüense recibió la enorme suma de US$ 880 millones de acreedores oficiales como el Banco Centroamericano de Integración Económica y el Banco Mundial, incluida una contribución equivalente a US$ 354 millones del Fondo Monetario Internacional, una organización que Occidente todavía domina, que forma parte de una asignación global de derechos especiales de giro.
Esa es una generosidad inexplicable, sobre todo teniendo en cuenta que Estados Unidos ya había introducido una legislación en 2018 para restringir los fondos de instituciones financieras internacionales a Nicaragua.
Todavía existe la revocación de los privilegios comerciales de Nicaragua, parte del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos Es más fácil decirlo que hacerlo, dado que Estados Unidos compra casi la mitad de las exportaciones del país y la gente común sufrirá más que un régimen que ya se ha blindado. No obstante, es una poderosa amenaza.
Este también podría ser un momento para que Washington considere el daño causado por años de políticas limitadas, egoístas y cortoplacistas en Centroamérica. Invirtió demasiado tiempo y dinero en intervención en los años ochenta, pero no lo suficiente en reconstrucción en las décadas que siguieron, como me señaló Salvador Martí i Puig, de la Universidad de Girona. El enfoque en limitar la migración finalmente cegó a las autoridades a otros problemas, incluido el propio Ortega.
Es aconsejable invertir en el origen de la migración, pero ¿quién recibe ese dinero? ¿Por qué criticar a Nicaragua y luego hacer poco por constreñir al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, quien ha destituido a jueces superiores y está acusado de desmantelar instituciones a un ritmo más alarmante que el propio Hugo Chávez en Venezuela? ¿O el deterioro democrático en Honduras?
Como me dijo Christine Wade, profesora de ciencias políticas del Washington College y autora de varios libros sobre la región: “La democracia y el estado de derecho en la región están retrocediendo y la política estadounidense ha sido muy ineficaz, por no decir contraproducente, en impedirlo”.
Apoyar a las democracias de la región es más fácil cuando están vivas. Hacerlo cuando ya están gravemente enfermas es mucho más difícil. Nicaragua es la prueba.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/HG5CND77UVBSBLYBDN675YVEAI.jpg)