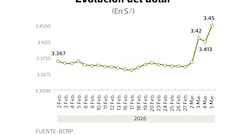A veces, en las guerras y las revoluciones, los cambios fundamentales llegan con estruendo. Pero, con más frecuencia, se arraigan de forma sigilosa. Ese es el caso de lo que llamamos “economía interna” (homeland economics), una ideología proteccionista, de gran intervención y subsidios generosos administrada por un Estado ambicioso.
Las cadenas de suministro frágiles, las crecientes amenazas a la seguridad nacional, la transición energética y la crisis del costo de la vida; cada una de estas cuestiones han requerido que los gobiernos tomen medidas, y con justa razón. Pero cuando se les ve en conjunto, queda clara la manera tan sistemática en que la presunción de los mercados abiertos y el gobierno limitado ha sido relegada.
Hace menos de ocho años, el presidente Barack Obama intentaba suscribir a Estados Unidos a una alianza comercial gigante en el Pacífico. En la actualidad, si argumentas a favor del libre comercio en Washington, se burlarán de ti por ser un inocente sin remedio. En el mundo emergente, se te retratará como una reliquia neocolonial de la era en que Occidente tenía la última palabra.
El fundamento de este nuevo régimen es la idea de que el proteccionismo es la manera de lidiar con los golpes asestados por los mercados abiertos. El éxito de China convenció a los occidentales de clase trabajadora de que tenían mucho que perder con el libre comercio de bienes a través de las fronteras.
La pandemia de COVID-19 hizo que las élites pensaran que las cadenas mundiales de suministro debían ser “despojadas de los riesgos”, en gran medida reubicando la producción más cerca de casa. El ascenso de China bajo el “capitalismo de Estado”, con su desprecio por el comercio basado en reglas y su desafío al poder estadounidense, se aprovechó en las economías ricas y en las emergentes como una justificación para intervenir.
Este proteccionismo va de la mano con un mayor gasto público. La industria está engullendo subsidios para impulsar la transición energética y garantizar el suministro de bienes estratégicos. Las dádivas generosas que se dieron a las familias durante la pandemia elevaron las expectativas respecto al Estado como un bastión contra las desgracias de la vida. Los gobiernos de España e Italia incluso están condonando las deudas de quienes no pueden lidiar con los altos costos de las hipotecas.
Además, es inevitable que la asistencia económica del Estado implique regulación adicional. El combate a los monopolios se ha vuelto activista. Los reguladores tienen en la mira a los mercados nacientes, desde los videojuegos en la nube hasta la inteligencia artificial. Dado que los precios del carbono siguen siendo demasiado bajos, los gobiernos terminan microgestionando la transición energética por decreto.
Esta mezcla de protección, gasto y regulación resulta muy costosa. Para empezar, es un diagnóstico errado. De hecho, el manejo de riesgos es una función esencial de los gobiernos, pero no de todos los riesgos: para que los mercados funcionen, las acciones deben tener consecuencias.
En contraste con la visión más aceptada, el COVID-19 y la guerra en Ucrania han demostrado que los mercados son más capaces de enfrentar los golpes que los planificadores. El comercio globalizado soportó enormes cambios en la demanda de los consumidores: el movimiento en los puertos estadounidenses en 2021 fue un 11% mayor que en 2019.
En 2022, la economía de Alemania repitió el truco, y no sufrió ninguna calamidad en su rápida transición del gas ruso a otras fuentes de energía. Por el contrario, los mercados dominados por el Estado, como el suministro de proyectiles a Ucrania, siguen teniendo dificultades. Al igual que las antiguas quejas sobre el comercio con China —el cual ha elevado los ingresos reales de los estadounidenses—, las quejas por la supuesta fragilidad de la globalización han construido una catedral de miedo sobre un granito de verdad.
Otro defecto de la economía interna es la sobrecarga para el Estado. Los gobiernos están perdiendo toda la mesura justo cuando necesitan limitar el gasto en bienestar. Las poblaciones de edad cada vez mayor representan una carga para los presupuestos por los gastos adicionales en pensiones y servicios médicos.
Las tasas de interés al alza agravan toda la situación. Tras la crisis del mercado de bonos en 2022, el gobierno de derecha del Reino Unido aumentó los impuestos, como un porcentaje del PBI, más de lo que se habían incrementado en cualquier otro periodo parlamentario en la historia del país.
A medida que suben los rendimientos de los bonos a largo plazo, una Italia endeudada vuelve a la inestabilidad. Es probable que la factura creciente del servicio de la deuda de Estados Unidos llegue a su máximo histórico antes del fin de la década, un reflejo de la fragilidad de las finanzas públicas de la nueva era.
El defecto menos visible pero quizá más costoso es que la economía interna es un instrumento burdo en una época de cambios veloces. La planeación de las transiciones energética y de inteligencia artificial es una tarea demasiado grande para cualquier gobierno. Nadie sabe cuáles son las formas más baratas de descarbonizar o los mejores usos de la nueva tecnología.
En los mercados deben ponerse a prueba y canalizarse las ideas, no deben quedar sometidas a las listas de control del gobierno central. La regulación excesiva inhibirá la innovación y, al elevar los costos, hará que el cambio sea más lento y doloroso.
Pese a sus deficiencias, será difícil restringir la economía interna. A la gente le gusta gastar el dinero ajeno. A medida que crezcan los presupuestos gubernamentales, los intereses especiales que se alimentan de ellos aumentarán su tamaño e influencia. Es más difícil eliminar las protecciones y los subsidios que otorgarlos, sobre todo en el caso de los electores de mayor edad, quienes participan menos en el crecimiento económico. Cualquiera que siga creyendo que el arco de la historia se inclina hacia el progreso debería recordar que hace un siglo Argentina tenía casi el mismo nivel de riqueza que Suiza.
Planear para lo que se avecina
Sin embargo, al final, llegará la desilusión. Quizá llegará porque el derroche presupuestario suele pasar factura a los gobiernos endeudados, o tal vez la avaricia de los captadores de rentas se vuelva demasiado difícil de ocultar, o quizás una China estancada y represiva ya no podrá sostener la promesa de prosperidad dirigida por el Estado.
Cuando el cambio llega, puede ser sorprendentemente rápido, al menos en las democracias. En los años setenta, la marea se tornó a favor de los mercados libres casi con la misma velocidad con la que ahora se ha vuelto en su contra, lo que llevó en ese entonces a la elección de Margaret Thatcher y Ronald Reagan.
La misión de los liberales clásicos es prepararse para ese momento mediante la definición de un nuevo consenso que adapte sus ideas a un mundo más peligroso, interconectado y displicente. No será fácil, en particular ante la rivalidad entre Estados Unidos y China, pero ya se ha logrado en el pasado, y hay que pensar en la recompensa.
Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas Aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan AQUÍ.